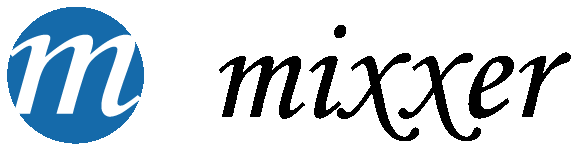Según una antiquísima leyenda sarda, los cuerpos de quienes han nacido en la víspera de Navidad no se convertirán jamás en polvo, sino que permanecerán incólumes hasta el día del juicio final. Ésta era la opinión prevalente en la casa del aristócrata José Bonaparte, conocido afectuosamente como Pepe Botella. Su sobrina, sin embargo, le planteó la siguiente objeción: “¿Pero para qué? ¿De qué nos servirán nuestros cuerpos cuando estemos muertos?”. “Bueno”, contestó Pepe, “¿no es acaso una gracia divina el no ser reducidos a cenizas? ¿Y cuando llegue el juicio final, no será placentero encontrarnos con que nuestros cuerpos están intactos y no han sufrido daño alguno?” “¿Será realmente tan genial eso?”, replicó la sobrina sin amedrentarse, luciendo a un tiempo bastante escéptica. “Escucha, sobrinita…”, añadió el tío, “…el tema es por demás interesante. ¿Qué te parece si le dedicamos unas canciones esta noche?”. Habría aquí que aclarar que Pepe era un poeta diletante, como lo habían sido también su padre y su abuelo. Por tanto, aprovechó la oportunidad para proponer un certamen de canciones improvisadas, a sabiendas de que habría esa noche poetas mucho menos talentosos que él. “Oh!”, exclamó uno de los sobrinitos de Pepe, “El tema es, sin embargo, bastante macabro, tío.” “Calla, y ve a la cama” respondió Pepe, que a pesar de ser poeta era despótico y cruel. Pepe trataba despiadadamente a su familia, y en especial a sus hijas. Entre éstas había una llamada Francisca, que esperaba aquella noche a su prometido, Felipe, a cuyo lado no osaría jamás sentarse en presencia de Pepe. En consecuencia, de acuerdo con la costumbre que regía por aquél entonces entre prometidos, decidió sentarse a cierta distancia de él, con la esperanza de cautivarlo con sugestivos ademanes y encantadoras monerías. Francisca contaba, además, con la ayuda que le prodigaban sus espléndidos ojos verdes.