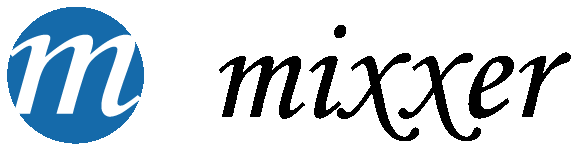El cazador joven se agachó al lado de la montaña. Se mantuvo bajo las piedras grandes que, junto con los pinos, llenaban esta ladera empinada. Pisó, cuando podía, sólo sobre la piedra, para no hacer ningún ruido. Podía ver su aliento en el aire fresco de la mañana. Su respiración era lento y firme. Estaba rastreando un ciervo y no quería perder a este, no había tenido mucho éxito recientemente y no quería oír las burlas si regresara otra vez con manos vacías. Su arco era grande, las puntas de sus flechas también. Llevaba pantalones de piel y como todavía era el otoño, no llevaba una camisa. Estaba descalzo, con pies gastados y empedernidos. Su pelo era largo y agrupado de una manera que parecía al azar para los que no estaban acostumbrados. Sus ojos eran profundos y oscuros, su nariz aguileña.
Había estado cazando horas, desde el oscuro de antes del amanecer, cuando en seguida vio arriba y, finalmente, podía ver su presa. Era una hembra madura. Porque no estaba en una buena posición para un ataque, tenía que gatear alrededor de una piedra grande. Vaciló un momento para preparase antes de voltear hasta una posición donde podía hacer un intento. Había llegado a un lugar perfecto. Sólo tuvo que voltear y estaría entre la piedra y un árbol, enfrentando directamente a su presa. Tomó un respiro profundo y volteó. La hembra no lo vio. Cuando levantó su arco, con la flecha cargada, tocó una rama de un árbol que hizo un sonido sutil. La hembra volteó para ver en la dirección del sonido y, instintivamente, iba a salir corriendo. Los músculos de sus patas traseras se contrajeron, pero era demasiado tarde. El cazador disparó su flecha y la golpeó justo detrás del hombro. La hembra empezó a saltar, pero en lugar de volar por el aire, se hundió hacia la tierra. La flecha perforó su corazón, y se extendió fuera del otro lado de su cuerpo. Sangre derramó de su herida mortal.
Otaku se sentía aliviado. Matar un ciervo aquí era difícil, los ciervos en ese lugar lleno de lobos eran caprichosos y siempre conscientes. Se quedaban en las sombras, escondidos de cualquier amenaza. Después de preparar el cuerpo, el cazador lo tiró sobre sus hombros y lo llevó hacia el valle abajo. Casi estaba corriendo con el peso del ciervo empujándole cuesta abajo. Sabía el camino bien. Había sido el lugar de mucha de su juventud. Había pasado mucho tiempo allí con su papá, mamá y hermanitas. Se sentía bien haber sido exitoso en una caza. Matar un ciervo requería sigilo, paciencia y todos los sentidos. Una vez en su juventud era un buen cazador de ciervos, pero en ese momento de su vida sólo cazaba los cientos de miles de búfalos que viven en las llanuras. Era una caza muy diferente, una que requería la habilidad manejar un caballo y que demandó más valor que paciencia. Este cazador era un cazador de búfalos, es lo que le daba valor entre sus compañeros.
Con la hembra, entró a un campamento pequeño en el bosque. Sólo había un tipi, un lugar para una fogata, pilas de leña y tres caballos en un corral rudimentario. Algunas balas de heno estaban apiladas cerca. Un anciano se sentaba arreglando su arco pequeño cerca de la fogata. El cazador dejó a la hembra cerca de ese hombre arrugado y se paró orgullosamente arriba de su matanza. “Gracias mi hijo, te felicito” dijo el anciano con su voz grave. “De nada papá,” dijo Otaku con una sonrisa, sabiendo que había un poco de sarcasmo en las palabras de su papá. “Es impresionante que puedas matar un ciervo con tu arco de búfalo.” El hijo usaba un arco diseñado a matar un animal mucho más grande que un ciervo. “Papa, tengo que irme, mi familia me espera, pero regresaré antes de la primera nieve.” “Ayiana,” llamó el anciano, “tu hijo te trajo un regalo, ven para prepararlo.” “Siéntate, hijo,” continuó el anciano, “pasa un rato con tus padres mayores.”
El cazador se sentó a regañadientes, consciente de que su familia joven le necesitaba. Tanka esperó hasta que Ayiana se sentó a su lado y luego habló con su hijo, “Otaku, eres un buen hijo. Sirves bien a tus padres en su edad avanzada. Te apreciaremos para siempre.” Con estas palabras Otaku se relajó, se dio cuenta de que amaba a sus padres y que sería mejor pasar un rato con ellos. Hablaron de su nueva novia, de su recién nacido bebé e incluso de cosas de su juventud. Tanka le explicó que tomaría tiempo para enseñar a su bebé las costumbres de los nakatokas. Otaku estuvo de acuerdo, pero al mismo tiempo se preguntaba por qué su bebé necesitaría aprender las costumbres de una gente que nunca conocería. Seria algo que necesitaría manejar en el futuro. “Tu bebé necesita aprender el idioma de los nakatokas aquí con nosotros.” Otaku tomó una respiración profunda, iba a contradecir a su papá, pero luego pensó mejor y dijo simplemente “Si, papá”, preguntándose por qué y cómo.
“Papá, ¿por qué tú y mamá no van conmigo para vivir con nosotros? Podrían pasar mucho más tiempo con sus nietos. Tenemos espacio, comida y todo, serian bienvenidos por todo” dijo el joven tímidamente, consciente de que era una conversación que habían tenido muchas veces en el pasado. Tanka miró a Ayiana, dejándole un chance de responder, y luego dijo, “Gracias mi hijo, pero tu mamá y yo pertenecemos aquí, en el bosque, cerca de las montañas de los nakatokas.” Las montañas eran su única conexión con su pasado, con la gente que dejaron atrás.
Otaku y sus hermanitas crecieron entre los sioux tanto como con sus padres. Tanka y Ayiana sabían que, para sobrevivir, necesitaban aprender el lenguaje y maneras de los sioux. Tanka estableció una buena relación con los sioux y podían hacer un acuerdo con ellos para cuidar a sus niños en sus pueblos, durante los veranos. Los sioux nunca molestaban a Tanka e Ayiana, aunque pensaron que este hombre que insistía en vivir entre las montañas y cazar los ciervos era un poco extraño.
En ese momento, Otaku era un guerrero sioux; parecía sioux, hablaba sioux, tenía una mujer sioux y practicaba sus costumbres. Su bebé iba a ser un guerrero sioux. Incluso sus dos hermanitas se habían casado con dos guerreros sioux. Las costumbres de los nakatokas eran del pasado, eran de sus padres quienes ya no encajaban en su mundo y de una gente que nunca conoció. No podía imaginar esta tribu que vivían al otro lado de las montañas. Las historias de sus padres eran simplemente esas, historias.
Así termina la historia de Tanka y Ayiana. Dos personas que, desde el momento que se vieron, se dieron cuenta de que iban a pasar sus vidas juntas. No era una decisión, era su destino. Claro no podían predecir lo que iban a tener que hacer para quedarse juntos, que iban a tener que despedirse de todo lo que conocían, de todo de lo que amaban, que tendrían que cruzar montañas nunca antes cruzadas y crear una nueva vida, una nueva familia, completamente solos en una tierra desconocida. Pero, más importante, nunca dudaron de que lo que hicieron era bueno para ellos. Nunca perdieron fe en sí mismos. Nunca dejaron de amarse tanto como el primer día que se encontraron. Ayiana nunca perdió la imagen de su guerrero fuerte salvando su ropa de la corriente del río de los nakatokas. Tanka nunca olvidó como se veía a Ayiana, en ese entonces una chica, corriendo hasta él en el bosque con el coraje de cien guerreros. Los últimos años de sus vidas, cuando estaban solos en su montaña, estaban felices. Claro, extrañaban a sus familias perdidas, a su tierra nativa y de la vida que nunca tendrían entre su gente, los nakatokas, pero estaban felices por tener hijos, nietos y por simplemente haber estado juntos casi toda su vida. No habrían cambiado una cosa.
Todavía sentado, Tanka puso su mano sobre la mano de su novia de siempre, Ayiana, mientras miraban a su hijo regresar por el bosque hacia su familia hasta que desapareció. Luego, se sonrieron suavemente y cariñosamente. No, no habrían cambiado nada.